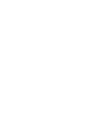Revista de Teología / Estudios Sociorreligiosos
Volumen 17, Número 1, 2024
ISSN 2215-227X • EISSN: 2215-2482
Recibido: 16/08/2023 - Aprobado: 03/04/2024
Doi:
https://doi.org/10.15359/siwo.17-1.5
URL: https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/siwo
Licencia (CC BY-NC 4.0)
Declaraciones de la Conferencia Episcopal de Chile durante el gobierno de Salvador Allende: tensiones con Cristianos por el Socialismo
Declarations of the Episcopal Conference of Chile during the Government of Salvador Allende: tensions with Christians for Socialism
Declarações da Conferência Episcopal do Chile durante o governo de Salvador Allende: tensões com Cristãos pelo Socialismo
Fabián Bustamante Olguín*
*Universidad Católica del Norte, Chile.
 https://orcid.org/0000-0001-6495-6122
https://orcid.org/0000-0001-6495-6122
Alejandro Cerda Sanhueza**
**Universidad Católica del Norte, Chile
 https://orcid.org/0000-0003-2009-1846
https://orcid.org/0000-0003-2009-1846
Resumen:
Este artículo tiene como objetivo examinar los puntos de vista de la Iglesia católica chilena durante la administración del presidente Salvador Allende. Se abordarán las principales temáticas que surgen de las declaraciones de los obispos y se analizarán las implicaciones ético-teológicas de la relación entre religión y política en el contexto actual. El eje central del artículo es estudiar la visión de los obispos hacia la ideología marxista/socialista a partir del análisis histórico y teológico del gobierno de Salvador Allende y de la configuración de Cristianos por el Socialismo. Se evidencia en las declaraciones de los obispos una postura crítica hacia la ideología marxista/socialista, vista como sinónimos en una estrategia discursiva de la jerarquía de la Iglesia para descalificar al gobierno y la izquierdización de los católicos. El artículo se basa en un método de análisis clásico de textos, que utiliza el análisis interno y externo de los documentos episcopales entre 1970 y 1974, junto con revisión bibliográfica sobre el período histórico.
Palabras clave: Iglesia católica; Unidad Popular; Conferencia Episcopal; polarización política; Cristianos por el Socialismo; marxismo.
Abstract:
This article aims to examine the views of the Chilean Catholic Church during the administration of President Salvador Allende. The main themes that arise from the declarations of the bishops will be addressed and the ethical-theological implications of the relationship between religion and politics in the current context will be analyzed. The central axis of the article is to analyze the vision of the bishops towards the Marxist/socialist ideology from the historical and theological analysis of the government of Salvador Allende and the configuration of Christians for Socialism. The bishops’ statements show a critical position towards the Marxist/socialist ideology, seen as synonymous in a discursive strategy of the church hierarchy to disqualify the government and the left-leaning of Catholics. The article is based on a classic analysis of texts, which uses internal and external analysis of episcopal documents between 1970 and 1974, together with a bibliographical review on the historical period.
Keywords: Catholic Church; Popular Unity; Episcopal Conference; Political polarization; Christians for Socialism; Marxism.
Resumo:
Este artigo tem como objetivo examinar as visões da Igreja Católica chilena durante o governo do presidente Salvador Allende. Serão abordados os principais temas que emergem das declarações dos bispos e analisadas as implicações ético-teológicas da relação entre religião e política no contexto atual. O eixo central do artigo é analisar a visão dos bispos frente à ideologia marxista/socialista a partir da análise histórico e teológico do governo de Salvador Allende e da configuração dos cristãos para o socialismo. Nas declarações dos bispos, fica evidente uma posição crítica em relação à ideologia marxista/socialista, vista como sinônimo de uma estratégia discursiva da hierarquia da igreja para desqualificar o governo e a esquerda dos católicos. O artigo se baseia em um método clássico de análise de texto, que utiliza análises internas e externas de documentos episcopais entre 1970 e 1974, juntamente com uma revisão bibliográfica sobre o período histórico.
Palavras-chave: Igreja Católica / Unidade Popular / Conferência Episcopal / Polarização política/ Cristãos pelo Socialismo / Marxismo.
“Nosotros reconocemos el servicio prestado al país por las FF. AA. al liberarlo de una dictadura marxista que parecía inevitable y que había de ser irreversible. Dictadura que sería impuesta en contra de la mayoría del país y que luego aplastaría esa mayoría…En ese sentido, creemos justo reconocer que las FF. AA. interpretaron, el 11 de septiembre de 1973, un anhelo mayoritario y, al hacerlo, apartaron un obstáculo inmenso para la paz” (Comité Permanente del Episcopado, 1975)1
En el contexto de la celebración del quincuagésimo aniversario del golpe militar en Chile, surge una iniciativa dirigida a promover un diálogo reflexivo y propositivo. Este enfoque busca generar una evaluación crítica y una proyección hacia el futuro en relación con dicho evento trágico. El propósito principal de este trabajo es contribuir a enriquecer la discusión pública en torno a un tema que sigue siendo motivo de debate y que continúa dividiendo a la sociedad chilena. La conmemoración no solo busca recordar el pasado, sino también impulsar un análisis profundo de sus implicaciones en el presente y su influencia en la construcción de futuros escenarios políticos y sociales.
Religión y política son dos subsistemas sociales distintos e interdependientes (Bustamante Olguín, 2024). Aunque se distinguen analíticamente, su relación se caracteriza por una reciprocidad intrínseca. A lo largo de la historia, han estado entrelazados y han ejercido influencia mutua. La religión ha desempeñado un papel crucial en la formación de estructuras políticas y en la legitimación del poder, mientras que los líderes políticos han recurrido a la religión para respaldar sus acciones y obtener apoyo popular (Bustamante Olguín, 2024).
Por su parte, una definición ampliamente aceptada de religión en la sociología es la propuesta por Peter Berger (1967, 1999), quien la conceptualiza como un conjunto de creencias que conectan al individuo con una comunidad y, por ende, con un sentido de existencia o propósito que trasciende lo individual y lo mundano. En cuanto al concepto de política, se refiere al poder regulatorio que permite tomar decisiones colectivamente vinculantes, asignar recursos y resolver problemas sociales.
En este sentido, este artículo está enmarcado en un período histórico en Chile, caracterizado por la polarización política que también abarca el ámbito religioso, particularmente en la Iglesia católica. La polarización política se refiere a la tendencia hacia la atención y la oposición entre fenómenos políticos, en este caso, entre la izquierda política y la derecha, mientras que el centro político comienza a debilitarse, representado por la Democracia Cristiana, que finalmente opta por inclinarse hacia la derecha, representada por el Partido Nacional (Valenzuela, 1988). En esta tensión, la Iglesia católica también parece optar tanto de forma discursiva como en su accionar por la derecha.
Estas tensiones pueden manifestarse en divergencias en cuanto a interpretaciones teológicas, posturas morales y políticas, así como enfoques pastorales. En relación con lo primero, las distintas corrientes teológicas dentro de la Iglesia católica pueden generar debates y divisiones en torno a la interpretación de la doctrina y la tradición. Por ejemplo, las interpretaciones más conservadoras tienden a enfatizar la autoridad y la continuidad doctrinal, mientras que las más progresistas pueden buscar una adaptación de la doctrina a los desafíos contemporáneos.
Al mismo tiempo, las discrepancias en temas éticos y políticos, como el aborto, la contracepción, el matrimonio igualitario y la justicia social pueden generar divisiones entre los miembros de la Iglesia católica. Estas posturas pueden reflejar influencias culturales, sociales y políticas externas, así como diferentes enfoques hermenéuticos de la enseñanza moral de la Iglesia. En cuanto a los enfoques pastorales, también pueden contribuir a la polarización dentro de la Iglesia católica. Algunos pueden abogar por un enfoque más tradicional y sacramental, mientras que otros pueden favorecer una perspectiva más inclusiva y pastoralmente sensible, en especial hacia grupos marginados o en situaciones pastorales difíciles.
Dicho esto, el objetivo de este trabajo es analizar el papel político desde el análisis de los textos de la Conferencia Episcopal de Chile (CECh, en adelante) durante la presidencia de Salvador Allende, así como su postura frente a un gobierno de orientación marxista. También se abordará la participación de grupos cristianos que respaldaron dicha candidatura y se proyectarán algunas implicaciones ético-teológicas del vínculo entre religión y política en el contexto actual. Para ello, se realizará un análisis documental desde una perspectiva histórica y ético-teológica de algunas declaraciones importantes de la Iglesia jerárquica chilena, con el propósito de evaluar su vigencia y actualidad. El criterio de selección de los documentos seleccionados hace alusión de manera explícita al gobierno de Salvador Allende.
Este artículo explora dos dimensiones fundamentales: primero, examina el funcionamiento de las instituciones religiosas, particularmente de la Iglesia católica, en el contexto de una sociedad caracterizada por una polarización constante. En segundo lugar, analiza cómo el conflicto político se proyecta y se manifiesta en el ámbito de las instituciones religiosas. En este enfoque destaca la intersección compleja entre la esfera religiosa y la política, revelando cómo las dinámicas de división y confrontación en el ámbito político influyen y se reflejan en las estructuras y prácticas de las instituciones religiosas.
2. Breve contexto sociopolítico y eclesial de Chile en las décadas de 1960 y 1970
A continuación, se presenta un breve resumen de algunos aspectos sociopolíticos y eclesiásticos de las décadas de 1960 y 1970 que ayudan a contextualizar el desafío al que se enfrenta el episcopado chileno. Estos aspectos se han extraído de un documento que los obispos publicaron en 1974, titulado “La evangelización en Chile durante los últimos 30 años” (CECh, 1974a). Este documento es relevante por ser un testimonio o diagnóstico de los propios obispos (se concentra en la década de los años setenta para propósitos analíticos). En él, se presentan de manera resumida las siguientes ideas relevantes: (1) Muchos son los cristianos de base que se unen a los partidos políticos, en particular a la Democracia Cristiana, y ocupan cargos políticos en un gobierno socialcristiano. (2) Para nuevas perspectivas sobre la justicia social, los jóvenes recurren al marxismo. (3) La utopía marxista pretende ocupar el lugar de la escatología cristiana. (4) La Iglesia está experimentando una severa crisis interna de unidad, y el clero y los obispos se niegan a cooperar (CECh, 1974a).
Los obispos denuncian y condenan la idea de que la fe implica un compromiso con causas políticas partidistas. La Doctrina Social de la Iglesia gana una importante difusión en todo el continente durante dicha década, proporcionándoles a los líderes políticos y sociales una base sólida, así también lo hace la Teología de la Liberación, al generar una tensión al interior de los episcopados del continente.
El movimiento Cristianos por el Socialismo (CpS) se fundó en Chile a principios de la década de 1970. Está compuesto por laicos, clérigos y religiosos. Inicialmente, era un grupo de cristianos progresistas que buscaba actualizar la Iglesia católica después del Concilio Vaticano II. Apoyaron a Salvador Allende, candidato a la presidencia socialista. Además, este movimiento inspiró la formación de otros grupos similares en España e Italia. Cristianos por el Socialismo acogió a cristianos con inclinaciones de izquierda que se entusiasmaron con las ideas de la Unidad Popular (Ramminger, 2019, pp. 43 y ss).
Los antecedentes históricos de esto se encuentran en la “Iglesia Joven”, un movimiento revolucionario chileno no violento fundado entre 1968 y 1971 por sacerdotes católicos y laicos. Este movimiento sirvió de inspiración para los Cristianos por el Socialismo (Cárcamo, 2017). La estrategia política de la Iglesia Joven consistía en alinear los objetivos de la Iglesia católica con los de la izquierda marxista, ya que compartían una teoría sobre las causas de la pobreza en el país (Concha Oviedo, 1997).
La jerarquía eclesial, liderada por el cardenal Raúl Silva Henríquez y conformada por obispos de tendencia conservadora (derechista), se vio afectada por los cambios socioculturales que experimentaba el país. Además, tuvieron que enfrentar las novedades del Concilio y otras corrientes más progresistas que abogaban por la actualización de la Iglesia y se acercaban a las necesidades de las comunidades cristianas de base.
3. Pronunciamiento del magisterio nacional frente a la situación política del país y la respectiva participación de los cristianos en esta actividad
Es innegable que la elección del presidente socialista Salvador Allende representó un revés político históricamente significativo para este episcopado, que desde un inicio comenzó a tener presión tanto de grupos conservadores como progresistas para definir una posición frente al nuevo gobierno.
A pesar de su intento de ser vanguardista, esta postura política los desafió en términos de reflexión y acción. Esto se refleja y se comunica a través de una serie de documentos que se analizarán a continuación y que los propios obispos citan como textos de referencia para comprender la postura del Magisterio Nacional frente al rol y la participación de los cristianos en la política, especialmente en relación con el socialismo y el movimiento Cristianos por el Socialismo (Cavada, 1974). Al respecto el Cardenal Silva Henríquez declaró: “Se nos ha echado en cara y creo que, con bastante injusticia, por no decir con maldad, que los obispos de Chile no hablamos durante el período de gobierno del Sr. Allende” (citado en Cavada, 1974); lo anterior para poner en evidencia los diferentes pronunciamientos que ellos dieron durante este período.
En cuanto a la metodología de este artículo, se sigue el análisis clásico de textos, el cual utiliza el análisis interno y externo de los documentos episcopales. El análisis interno se enfoca en determinar los principales temas de los documentos y las conexiones entre ellos, así como los aspectos secundarios y sus vínculos con los temas principales. También se buscan las ideas más importantes del documento. Por su parte, el análisis externo se basa en obtener información de fuentes distintas al propio documento (Pardinas, 1989).
Además, los criterios de selección de las declaraciones para este artículo se ordenan cronológicamente y tienen relación entre la Iglesia católica como jerarquía y el gobierno de Salvador Allende y sus implicaciones para los grupos católicos de izquierda. Se incluyen los documentos desde el plebiscito de 1970 hasta el golpe militar (siete documentos), los pronunciamientos posteriores al golpe militar (tres documentos) y otros documentos considerados clave por los obispos para comprender su posición frente al gobierno socialista y el papel de los sacerdotes en política (tres documentos).
Los textos analizados para el presente trabajo son:
1.“Iglesia, Sacerdocio y Política”, entrevista al Cardenal Silva Henríquez, 20 de julio de 1970 (Silva Henríquez, 1970).
2.“Chile exige el Advenimiento de una Sociedad más Justa”. Declaración de Monseñor Manuel Santos, presidente de la CECh, 4 de septiembre de 1970 (Santos José, 1970).
3.“Sobre la Situación Actual del País”. Declaración de los Obispos Chilenos, 24 de septiembre de 1970 (CECh, 1970).
4.“El Evangelio exige Comprometerse en Profundas y Urgentes Renovaciones Sociales”. Declaración Asamblea Plenaria de la CECh Temuco, 22 de abril de 1971 (CECh, 1971a).
5.“Evangelio, Política y Socialismo”. Documento de trabajo propuesto por los Obispos de Chile. Santiago, 27 de mayo de 1971 (CECh, 1971b).
6.“Solo con el Amor se es Capaz de Construir un País”. Carta Pastoral de los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Santiago, 1 de junio de 1973 (Obispos de la Provincia Eclesiástica de Santiago, 1973).
7.“La Paz de Chile tiene un Precio, Exhortación del Comité Permanente del Episcopado de Chile”. Festividad de la Virgen del Carmen, 16 de julio de 1973 (CECh, 1973a).
8.“Sobre la Situación del País”. Declaración del Comité Permanente del Episcopado. Santiago, 13 de septiembre de 1973 (CECh, 1973b).
9.“Fe cristiana y Actuación Política”. CECh, Santiago, 01 de agosto de 1973 (CECh, 1973c).
10.“La Iglesia y la experiencia chilena hacia el Socialismo”. Secretaría general del episcopado. 01 de enero de 1974 (CECh, 1974b).
3.1 Entrevista al Cardenal Silva Henríquez, Iglesia, Sacerdocio y Política
En este primer documento en la entrevista de canal 13 al cardenal Silva Henríquez, él se pronuncia sobre dos temas puntuales, el rol de la Iglesia en la política partidista y de los sacerdotes de Cristianos por el Socialismo. El prelado responderá que la Iglesia no quiere repetir los errores cometidos en el pasado; en cuanto a su implicación en asuntos políticos respondiendo a la pregunta: ¿Qué puede y debe aportar la Iglesia a la vida y al momento político de nuestra comunidad? (Silva Henríquez, 1970). Hace una distinción entre el papel de la Iglesia, citando al Concilio, y el de las personas cristianas, en particular de las laicas, quienes no renuncian a su ciudadanía y se ven obligadas a hacer política, así como por su misma fe, que las une a un Cristo solidario, servidor y liberador de la humanidad.
La Iglesia como tal no tiene, ni está ligada a ningún sistema ni partido político. Cuando decimos “Iglesia”, aludimos aquí por igual a los Obispos, Sacerdotes y Laicos cristianos. Si estos últimos, llevados por su conciencia cristiana, se inclinan a elegir una determinada opción política, tendrán que admitir que otros creyentes, llevados por la misma sinceridad escojan una solución divergente (Silva Henríquez, 1970, p. 1).
Silva Henríquez declara que la actividad propia de la Iglesia es la Eucaristía, fuente y cumbre de la vida creyente, sacramento de unidad en el que las personas comulgan con Dios y entre sí, sintiéndose y haciéndose hermanos(as). Ser símbolo y sacramento de la unidad es lo primero que la Iglesia puede y debe aportar a la vida política. Precisamente por eso la jerarquía —obispos, sacerdotes y diáconos— no puede servir a una postura política —claramente en referencia al Movimiento Cristianos por el Socialismo— que apoya la candidatura presidencial de Allende.
La Iglesia es signo y salvaguarda de la trascendencia del hombre; señal y garantía de que la persona humana está por encima y vale más que cualquier sistema o partido político. Por su naturaleza, por la misión que recibió de Cristo, Ella, lejos de ser una facción, un grupo, una ideología más, es el signo y salvaguarda de que los hombres puedan encontrarse y, más allá de sus ideologías y opciones políticas, unirse (Silva Henríquez, 1970, p. 1).
En la entrevista, el Cardenal enfatiza que el servicio que el pueblo espera de los consagrados es de otro tipo: un servicio sacerdotal. Por lo tanto, no deben identificarse públicamente ni declarar su lealtad política. Además, el sacerdote, en su papel de representante de Cristo en la comunidad, tiene la responsabilidad de promover y preservar la unidad, de la cual es un signo y una garantía.
El Cardenal sostiene que la participación de sacerdotes en la política partidista es una afrenta a su propia vocación, a la jerarquía de la Iglesia (guardiana de la Doctrina Revelada) y al propio pueblo al que se le ha confiado servir. Los seguidores de Dios no tolerarán este tipo de injerencias, que buscan satisfacer un deseo personal de poder político (haciendo referencia al Partido Socialista y a Cristianos por el Socialismo).
Este breve comunicado concluye reafirmando la función del sacerdote y delineando la misión social y cultural de la Iglesia. Además, admite que esta ha cometido errores en cuanto a su participación política en diferentes momentos de la historia.
3. 2 Segundo documento. Chile exige el Advenimiento de una Sociedad más Justa
Escrito por Monseñor José Manuel Santos, presidente de la CECh, este documento habla en nombre de los obispos y pastores de la Iglesia católica. Fue dado a conocer el 4 de septiembre de 1970, el mismo día de las elecciones presidenciales, pero recibió poca atención debido a la elección y sus resultados.
El título y el contexto en el que se publica esta declaración hacen referencia a un llamado ético y de esperanza. Por un lado, se destaca a los chilenos como poseedores de una vocación democrática y como protagonistas responsables de los cambios sociales que necesita la nación. Se ha enfatizado la complejidad de la campaña electoral, así como la tensión y las descalificaciones mutuas que pueden dejar heridas que impiden trabajar en la construcción de un Chile para toda la ciudadanía. Las elecciones no son para un partido o candidato específico, sino para un proyecto nacional que busca lograr una sociedad más justa donde todas las personas puedan participar y beneficiarse de ella, no solo para un grupo selecto (Santos, 1970).
El proceso democrático al que se invita a participar se antepone a cualquier interés político partidista, la Declaración afirmará que: “la democracia representativa consiste, en no sólo elegir, sino respetar al elegido, colaborando sinceramente con él, en la defensa de los supremos y permanentes intereses de la nación” (Santos, 1970, p. 1). Por tal motivo las elecciones se deben comprender en una perspectiva de tiempo y principios éticos a seguir.
3.3 Sobre la situación actual del país. Declaración de los obispos chilenos
Para el 24 de octubre, la elección del presidente Salvador Allende estaba aún en proceso de ratificación; mientras tanto, el ambiente político y social seguía siendo muy dividido en el país. En este contexto, los obispos se dirigen nuevamente: “el país vive horas tensas. De júbilo y esperanza para unos, de temor y angustia para otros (n.º 1)” (CECh, 1970). Después de 20 días desde las elecciones presidenciales, se hacían sentir las críticas tanto de sectores conservadores como de los más radicales, por el silencio del episcopado con respecto a las elecciones, en espera de la aprobación o el rechazo del nuevo mandatario.
Los obispos se definen como pastores, tanto de cristianos que anhelan los cambios que ofrece el nuevo gobierno, como de quienes temen por este nuevo régimen: “se teme una dictadura, un adoctrinamiento convulsivo, la pérdida del patrimonio espiritual de la patria (nº 6)” (CECh, 1970). Ese es el ardor sociopolítico que se vive en el país y al que se están enfrentando los obispos de la Iglesia.
3.4 Documento. El Evangelio Exige Comprometerse en Profundas y Urgentes Renovaciones Sociales
Salvador Allende ya había asumido la presidencia tras una controvertida elección contra el demócrata cristiano Radomiro Tomic y el candidato derechista Jorge Alessandri Rodríguez. Los obispos presentan este documento de trabajo después de considerar cuidadosamente la situación del país y casi seis meses más tarde de la nueva administración. Este documento sirve como primer análisis de su gestión y la implementación de un régimen socialista. Además, aborda el movimiento del Socialismo Cristiano y sus declaraciones públicas.
La premisa teológica que subyace a este pronunciamiento radica en su identidad como Pueblo de Dios y en su misión de anunciar a Cristo en los diversos contextos donde la comunicación es necesaria. Esto exige fidelidad al Evangelio, que llama a transformaciones sociales profundas y urgentes. La Iglesia reconoce su falta de pericia técnica para abordar los problemas que afectan a la ciudadanía, pero sí posee la capacidad de rechazar ideas que comprometen la dignidad y la trascendencia humana (nº 4) (CECh, 1971a).
El episcopado entiende que debe oponerse a una propuesta socialista por el contexto de su implementación en otras naciones, las correspondientes violaciones de los derechos fundamentales de los pueblos, que la Iglesia condena. Es necesario un diálogo fructífero e integral, particularmente ante el alto nivel de expectativas sociales, y esta propuesta o forma de socialismo en Chile constituye un eventual peligro.
Se parte del principio de respeto al legítimo gobierno electo, y de colaboración en su tarea de servicio al pueblo y la tradición democrática del país, este apoyo puede y debe realizarse también a través de una crítica seria y de genuina perspectiva de bien común. Se reconoce, valora y agradece, a su vez, los pronunciamientos del presidente de la república para respetar las libertades y el derecho a la conciencia religiosa (n.º 10) (CECh, 1971a).
En este documento hay un pronunciamiento sobre una situación interna que ocurre en la Iglesia: la declaración pública de un movimiento de sacerdotes genera mucha controversia, tanto dentro como fuera de la Iglesia (n.ºs 1-5) (CECh, 1971a). Los argumentos que exponen los obispos, sobre la participación de sacerdotes en política activista, provocan un impacto en la conciencia de sus feligreses y atentan contra su libertad de actuar, fomentan una suerte de clericalismo disfrazado. Atenta a su vez a la unidad entre cristianos y sus pastores. Los consagrados son testigos del Evangelio y pastores de la Iglesia, no activistas políticos.
3.5 Documento de trabajo propuesto por los Obispos de Chile, Evangelio, Política y Socialismo. Santiago, 27 de mayo de 1971.
Este es el documento más extenso publicado por los obispos chilenos, y es considerado por ellos como uno de los pronunciamientos claves sobre el régimen socialista de Salvador Allende (Amorós, 2005). Este documento está organizado en cinco partes, tiene 89 puntos y está basado en el magisterio mundial, particularmente en la Carta Apostólica Octogésimo Aniversario y se articula en cinco partes.2 Por ser una guía doctrinal destinada a iluminar y estimular la reflexión y el compromiso de los cristianos de nuestra nación, se le conoce como Documento de Trabajo.
Comienza con un recorrido doctrinal de las personas cristianas en la historia, el Evangelio como estandarte de la humanidad y el llamado a la liberación total del ser humano, con Cristo como redentor total de todo y de todas las personas, especialmente de las más necesitadas de salvación. Cristianos y cristianas tienen la responsabilidad única de llevar a cabo esta cruzada de liberación integral:
Los obispos reconocen la necesidad de los pobres y oprimidos de nuestro continente y país que “exigen”, con derecho la liberación integral, humanizando y redimiendo también de verdad el ambiente social en que viven. La Iglesia de diversas formas intenta responder a esa justa demanda por medio de Instituciones Educativas, Sanitarias y Sociales, formando líderes de pequeñas comunidades, que por medio de la evangelización y la promoción humana contribuyen con esa liberación (n.º 10) (CECh, 1971b).
La misma opción por las personas con menos recursos económicos, realizada por la Iglesia en el continente, lleva a la pregunta de ¿cuál opción política es más favorable para los cristianos y su proyecto liberador?, en el contexto del escenario nacional donde se enfrentan profundos problemas sociales y económicos. La opción de la Iglesia, afirmaron los obispos, siempre es la misma; Cristo Resucitado y, por lo tanto, invita a las personas cristianas a luchar por aquellas estructuras socioeconómicas que hacen más efectivo los valores de liberación personal y social, de justicia y amor, contenidos en el Evangelio (n.ºs 3-5) (CECh, 1971b).
La tercera sección del documento abordará el tema de la población cristiana y el socialismo, al discutir sobre las diversas formas de socialismo como ideología política, denunciando de manera contundente al socialismo marxista que se intenta instalar en Chile:
En […] Chile, […] la ideología marxista la que anima a los grupos [que dirigen] el actual proceso de construcción del socialismo. Además, […] estos grupos [promueven una] campaña de difusión de la doctrina marxista, sea a través de los medios de comunicación, de labores de concientización o de programas de estudio […](n.º 30) (CECh, 1971b).
Para un creyente que trata de conciliar su fe cristiana con el marxismo, hay dos problemas principales. Su filosofía total de la realidad (cosmovisión totalitaria) es una, y su método de análisis e intervención histórica es otra.
Respecto al primero, se reconoce que el marxismo considera al hombre como el centro del cosmos y de la historia, y se define a sí mismo como una ideología humanista desde esa perspectiva. Sin embargo, el cristianismo ve una negación de las cualidades humanas fundamentales, como es el sentido de trascendencia y ordenación a Dios, en este llamado humanismo. Se cita a Pablo VI para ilustrar las diferencias irreconciliables entre el cristianismo y el marxismo: “a su materialismo ateo, a su dialéctica de la violencia y a la manera como ella entiende la libertad individual dentro de la colectividad, negando al mismo tiempo toda trascendencia al hombre y a su historia personal y colectiva (n.º 26)” (Pablo VI, 1971).
Respecto al marxismo como método de análisis científico de la realidad social y de la historia, se afirma que, al basarse en un materialismo economicista, parece conducir al hombre a un ateísmo práctico, vital, moral, más grave que su propia cosmovisión. Además, según el marxismo, el avance de las fuerzas físicas de producción, es decir, la tecnología y la posición de las personas en las relaciones de producción y propiedad no solo condicionan, sino que también determinan la conciencia: “Nuestra moralidad está enteramente subordinada al interés del proletariado y las exigencias de la lucha de clases” (n.º 43) (CECh, 1971b).
El marxismo basa su interpretación histórica en un principio que funciona como una especie de dogma fundamental: la desigualdad económica es la principal causa de toda alienación, esclavitud y desgracia humana:
El pecado original de los marxistas, necesariamente a ese mismo nivel tiene que enfocar el marxismo la “redención”. Al conceder así un valor primordial a algunos aspectos de la realidad con detrimento de otros, tiende a reducir la historia, el hombre y la sociedad fundamentalmente a una dimensión parcial y que nosotros no podemos aceptar como la más importante: la económica (n.º 44) (CECh, 1971b).
Este sesgo reduccionista de connotación económica y materialista lleva a equiparar y sentenciar con la misma energía al capitalismo, siendo considerado como una expresión más de ese error antropológico. Ambos sistemas atentan contra la dignidad de la persona humana, porque uno tiende a consagrar la primacía del capital, su poder y su uso discriminatorio basado en la ganancia; la otra, aunque apoyando ideológicamente un humanismo, mira más al hombre colectivo, y en la práctica se traduce en una concentración totalitaria del poder en el Estado (n.º 47) (CECh, 1971b).
3.6 Carta Pastoral de los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Santiago. Solo con el Amor se es Capaz de Construir un País, 1 de junio de 1973.
A pesar de estar escrita desde la provincia eclesiástica de Santiago, esta Carta Pastoral busca describir las circunstancias que atraviesan el país. Es una reflexión desde la perspectiva de la fe cristiana, no desde las ciencias sociales.
Según los obispos, Chile se encuentra en una situación socioeconómica muy precaria. Hay escasez, largas filas, mercado negro, éxodo profesional y los medios de comunicación promueven activamente el odio y la división. Además, se suman los problemas que surgen de la actividad minera y la inflación económica. Los obispos se sintieron llamados a transmitir un mensaje de esperanza y orientación en este contexto (Obispos de la Provincia Eclesiástica de Santiago, 1973).
Asumen que la vocación del ser humano es buscar el desarrollo, lo cual implica asumir riesgos para determinar el mejor curso de acción para lograrlo. Hay algunos puntos de vista materialistas que menosprecian la complejidad del ser humano. El conflicto entre el capitalismo y el socialismo va más allá de una mera cuestión semántica, de elegir entre uno u otro concepto, pues ambas ideologías se imponen a través de la toma del poder, ambas tienen fallos antropológicos e imponen utopías. Expresan su preocupación por la propuesta del actual Gobierno de avanzar hacia el estatismo absoluto sin la participación efectiva de los distintos actores.
La forma propuesta de capitalismo tampoco está claramente definida, así como el tipo de socialismo que en la nación se desea implementar. En lugar de partir de la suposición de que todos somos enemigos, se debe comenzar desde el principio de la convivencia pacífica y la acción colaborativa basada en la justicia.
La búsqueda del poder a menudo se presenta como una meta en la política; sin embargo, para muchas personas, este deseo se convierte en un ídolo que socava los principios morales y destruye el bien común. Quienes creen en la verdad, la justicia y trabajan por la paz, en lugar de solo predicarla, son ejemplos de cristianos y cristianas que hacen una contribución tangible a la sociedad (Obispos de la Provincia Eclesiástica de Santiago, 1973).
3.7 Exhortación del Comité Permanente del Episcopado. La paz de chile tiene un precio, 16 de julio de 1973.
Uno de los elementos más significativos del contexto de esta exhortación es el Tanquetazo, la sublevación militar ocurrida el 29 de junio de ese año, la cual se considera como la antesala del posterior golpe militar.3
A menos de dos meses del golpe militar, los obispos describen una situación dramática que se vive en el país, acercándose a una guerra civil. Hablan en calidad de pastores y, por un sentido de responsabilidad hacia el bienestar de Chile, buscan evitar un conflicto sangriento. Son plenamente conscientes de las implicaciones que una guerra civil tiene para una nación. La Iglesia y los pastores son testigos privilegiados de la historia nacional y desean evitar un desenlace cruento para toda la ciudadanía chilena (n.º 2) (CECh, 1973a).
Hacen un llamado a trabajar por la paz social, la cual se ve urgentemente amenazada; el precio de la paz es la justicia. Se requiere detener la escalada de tensión y violencia civil, no como solución, sino como tiempo para avanzar en una paz verdadera. Citarán a los padres y las madres de la patria y su legado libertario: “¿De qué nos serviría lo que ellos ganaron tan duramente, si ahora asesinamos la nación? (n.º 10)” (CECh, 1973a).
3.8 Sobre la Situación del País. Declaración del Comité Permanente, 13 de septiembre de 1973.
La conferencia episcopal emitió esta declaración después del golpe militar, y en ella se resumen parcialmente los temas tratados en documentos anteriores. Expresan que hicieron todo lo posible para evitar la violencia que afectó al país en ese momento, y solicitan respeto y moderación hacia los fallecidos. No mencionan específicamente al presidente por su nombre, sino que se refieren a él como “el presidente”. El documento refleja la falta de claridad y lucidez frente a los acontecimientos y sus efectos en los sectores más pobres y políticamente activos del país, así como en la propia Iglesia. Aunque no es un documento muy claro o lúcido, es conocido y citado en trabajaos de investigación relacionados con estos temas. Su redacción oscila entre la sorpresa y una especie de aceptación de la acción militar, sin aprobar ni desaprobar de forma explícita.
3.9 Fe Cristiana y Actuación Política. Agosto de 19744
Este es el segundo documento, que los obispos consignan como clave, en relación con sus pronunciamientos al gobierno de Salvador Allende y en particular de la participación de sacerdotes en la política partidista. Es una orientación doctrinal y disciplinaria para el clero y religiosos, en el cual se prohíbe la participación en el Movimiento Cristianos por el Socialismo. Existía incertidumbre acerca de la postura de la autoridad eclesiástica hacia este movimiento, pues tenía un impacto no solo nacional, sino también continental. Se esperaba un pronunciamiento de los obispos sobre este tema.
Los obispos publicarán Fe cristiana y actuación política, firmado por el cardenal y presidente de la CECh, Raúl Silva Henríquez, teniendo como génesis un pronunciamiento de la Asamblea Plenaria en abril de 1973 que reprueba la participación de consagrados al Movimiento Cristianos por el Socialismo: “No puede un sacerdote y/o religioso(a) pertenecer a ese Movimiento” (CECh, 1973c, p. 1).
El objetivo de este documento es explicar de manera clara e inequívoca la misión de la Iglesia, para que pueda ser explorada a profundidad en el contexto de la historia chilena. El documento fue preparado para ser publicado el 12 de septiembre, pero se pospuso debido al golpe militar del 11 de septiembre, que alteró significativamente el contexto histórico del país. Sin embargo, dado que la intención del documento es más de carácter doctrinal y disciplinar que político, se mantuvo el documento completo para su publicación el 16 de octubre.5
El diagnóstico inicial de los obispos es que los procesos de transformación social por los que atraviesa la nación tienen un impacto en la vida moral y espiritual de la población cristiana, así como en la vida de la Iglesia. Esto ha generado confusión y requiere ser aclarado por la jerarquía eclesial y enfrentado con la acción disciplinaria adecuada, con el fin de preservar la verdadera misión de la Iglesia.
Haciendo referencia a Cristianos por el Socialismo, que, en opinión de los obispos, se parece más a un partido político que a un movimiento eclesiástico, y que podría considerarse una opción legítima, si no fuera porque esta opción política exigiera reglas para la doctrina y la moralidad católica, e incluso sugiriera cuáles normas cristianas debería cumplir la Iglesia para ser fiel a su misión (n.º 3) (CECh, 1973c).
Afirmaron que la Iglesia continúa la misión de Cristo, “liberar a todos los hombres de todas las esclavitudes a que los tiene sujetos el pecado, la ignorancia, el hambre, la miseria, la opresión, en una palabra, la injusticia y el odio que tienen su origen en el egoísmo humano (n.º 8)” (CECh, 1973c). Para ello, la Iglesia necesita juzgar las doctrinas y situaciones sociales, y mover a sus fieles a la acción en el interior de todas las instituciones humanas.
Solicitan que se haga la distinción entre la tarea ciudadana y secular de los laicos, de la actuación de la Iglesia y de su jerarquía, citando a Gaudium et Spes, n.º 76 del Concilio que explicita: “distinguir netamente entre la acción que los cristianos, aislada o asociadamente, llevan a cabo a título personal, como ciudadanos de acuerdo con su conciencia cristiana, y la acción que realizan en nombre de la Iglesia, en comunión con sus Pastores” (Vaticano, 1985).
Este grupo será evaluado por los obispos, destacando aspectos positivos tales como: el llamado a la revisión de la tarea de la Iglesia, para quedar siempre en autonomía frente a los poderes temporales; la proyección de los cristianos hacia los problemas del mundo; la sensibilidad estructural, el vivo sentido de los condicionamientos económico-sociales que afectan la vida moral y espiritual de los creyentes; la vitalización de la teología a través de su encuentro abierto con los problemas históricos del presente; el afán de una inserción real de la Iglesia en el mundo obrero y campesino; y el espíritu de la Iglesia de encarnar la pobreza evangélica enseñada por Jesús (n.º 17) (CECh, 1973c).
Sin embargo, a su vez reconoce los siguientes riesgos, conforme a sus propios escritos que fueron investigados por los obispos: su obsesiva exageración de lo político social, con una fuerte tendencia a reducir todo el dinamismo eclesial a esa sola dimensión, lo cual lleva a deformar incluso el papel temporal que le ha correspondido a la Iglesia en la historia. Acusando a que la jerarquía, al insistir ella en el carácter no político de su misión, la primacía de lo espiritual y la universalidad de los valores cristianos, “se pone al servicio de la ideología burguesa y de sus intereses de clases, y sería por lo tanto aliada y defensora de las estructuras opresivas del capitalismo” (n.º 19) (CECh, 1973c).
También cuestionan el enfoque marxista-leninista de la interpretación de la historia económica, pues reduce el componente religioso al estatus de ideología y expone la alienación y la complicidad con los grupos sociales dominantes, la burguesía y el proletariado, que se proclaman apolíticos, superiores y en conflicto con sus opuestos dialécticos (n.ºs 21-25) (CECh, 1973c).
Se puede afirmar que hay varios temas de fondo que el documento intenta resolver o iluminar en relación con el movimiento Cristianos por el Socialismo: (1.º) la dimensión política en el quehacer eclesial, (2.º) la manipulación de la Iglesia con fines políticos e ideológicos, (3.º) la condena eclesiástica al Movimiento de Cristianos por el Socialismo, especialmente dirigida a los religiosos y sacerdotes que participan en él. A continuación, se desarrollan brevemente algunos de ellos.
Según Cristianos por el Socialismo, la Iglesia no puede evitar involucrarse en asuntos políticos, por lo que siempre tomará partido por alguna de las partes involucradas, ya sea el “orden establecido” o la “lucha popular”. Sin embargo, para los obispos esta postura exagera la importancia de lo político y social, al reducir el dinamismo de la Iglesia a una única dimensión e incluso distorsionando su papel temporal.
Lo político-social, no es un absoluto, la política se vive en diversos grados y formas. No se puede reducir toda la dimensión social, cultural o religioso de la sociedad a lo político partidista: “esas actividades e instituciones -escuela, gremio, universidad, ejército, y tantas otras asociaciones-, aún consagradas a distintos aspectos del bien común, no son políticas en el sentido partidista, ni lo deben ser (n.º 31)” (CECh, 1973c). Agregan, además:
Miramos con […] inquietud la superpolitización del país, no sólo porque amenaza a la Iglesia, sino también a la entera vida nacional. […] la política misma se vuelve insana, porque ocupa zonas de la vida que no le corresponden… Cuando toda la savia de la energía nacional va a parar a una sola rama, a un solo fruto -el partidismo político-, ese fruto, en vez de ser equilibrado y rico, es monstruoso y se pudre (n.º 33). (CECh, 1973c).
La Iglesia indudablemente tiene una fuerte incidencia social y, desde este punto de vista, nadie negará que se accionar es de algún modo política, como lo es el ser humano mismo, animal político, y lo son las relaciones humanas, la familia, la ciencia, el arte, etc., pero debe clarificarse la diferencia entre lo político que subyace a toda realidad social, y “lo político partidista, que es la concreción táctica, estratégica y coyuntural de un grupo de personas con determinada ideología, para asumir posiciones de poder y llevar a la práctica su ideario político (n.º 37)” (CECh, 1973c). En este último ámbito, la acción de la Iglesia es distinta. Allí la Iglesia influye en cuanto educa en una fe que no carece de proyección social, la cual ellos harán efectiva por su cuenta y riesgo, como parte del mundo, y en cuanto sus enseñanzas sociales puedan y quieran ser escuchadas por la sociedad en relación con los grandes principios morales del orden social.
La segunda línea de investigación sobre el uso político de la Iglesia parte del reconocimiento de que este abuso ocurrió debido a la jerarquía interna de la Iglesia y a agentes externos, pero debe entenderse en un contexto histórico particular y no repetirse. Se rechaza el dominio clerical sobre instituciones temporales, conocido como clericalismo. Tanto los agentes internos como los externos pueden promover el clericalismo al convertir a la Iglesia en una mera fuerza para el progreso temporal, o “un mero fermento liberador en las luchas de clase o en la construcción de un mundo mejor (n.º 39)” (CECh, 1973c).
La Iglesia no es neutral en materia política; más bien, juzga y analiza la actividad política desde una perspectiva mayor, basada en los valores del Evangelio, como la justicia, el bien común, la solidaridad, entre otros.
En cuanto al tercer punto de cuestionamiento, se trata de la condena eclesiástica al movimiento Cristianos por el Socialismo. Este parece ser el tema principal que los obispos abordan al inicio del documento, cuando establecen que, a partir de lo resuelto en la Asamblea Plenaria en abril de 1973, se desaprueba la participación de consagrados dicho movimiento y requiere la elaboración de un documento que fundamente esa medida.
Tan pronto como dicha organización rechaza la noción de que es un partido político o trabaja para un partido específico, se declara apolítica. Sin embargo, sus esfuerzos por unir a los partidos o grupos políticos de izquierda y ganarse a individuos o grupos cristianos para la misma causa contradicen rápidamente su naturaleza no partidista. Esta táctica se basa en la falta de partidismo del movimiento, así como en la formación sacerdotal de los líderes; “su presunto carácter no partidista es simplemente un instrumento para desarrollar mejor, dentro de su situación específica, una acción intrínsecamente política de signo marxista leninista (n.º 37)” (CECh, 1973c).
Todos estos antecedentes, desarrollados en este documento, concluyen con el juicio de la CECh a este movimiento:
Si ese grupo pretende ser un frente de penetración en la Iglesia, para convertirla desde su interior en una fuerza política y anexarla a un determinado programa de revolución social, es necesario que lo diga leal y claramente, y deje entonces de considerarse un grupo eclesial; sería más recto, en ese caso, tomar el nombre de grupo político, sumarse al partido o corriente que estime más oportuno y renunciar a las ventajas de orden práctico o propagandístico que obtienen sus dirigentes por su condición de sacerdotes católicos (n.º 80) (CECh, 1973c).
La ambigüedad ya no puede continuar, porque es perjudicial para la Iglesia y produce desorientación en muchos fieles, además de ser en sí mismo un abuso del sacerdocio y de la fe. Por lo tanto, y en vista de los antecedentes señalados, se prohíbe a sacerdotes y religiosos formar parte de esa organización (n.ºs 81-83) (CECh, 1973c).
3.10 La Iglesia y la Experiencia Chilena hacia el Socialismo
No hay mucha información disponible sobre este documento, ni sobre las circunstancias en las que fue redactado. Es duro en sus críticas y muestra una fuerte oposición al socialismo, al atribuirle al partido comunista la responsabilidad de ser la fuerza oculta detrás del fracaso del experimento socialista en Chile. Se cuestiona la supuesta originalidad del Gobierno Socialista y sus tácticas de denominarlo gobierno de la Unidad Popular y Gobierno en tránsito al socialismo para justificar errores y culpar a la legalidad burguesa. No obstante, en el fondo dicha estrategia no se diferenciaría en nada de los otros modelos implementados en otros lugares del mundo, apoyados desde Rusia (CECh, 1974b).
Según este documento, el gobierno de la Unidad Popular también intentó establecer un diálogo entre el marxismo y el cristianismo, lo cual llevó a que muchos cristianos y consagrados se unieran a la militancia (Amorós, 2005). Esta relación se da principalmente a través de la juventud, que lo ve como la mayor esperanza para poner fin a la dependencia económica. Parece que América Latina era el continente ideal para lograr esta fusión, y Chile es reconocido como la mejor nación democrática para consolidar esta alianza.
A lo anterior se agrega que la Iglesia se ha de encontrar con el socialismo en cuatro ámbitos o niveles: (1.º) en lo institucional, con un gobierno socialista legítimamente elegido; (2.º) en lo ideológico, con una doctrina que amenaza la fe, con gran cohesión doctrinal y con medios privilegiados de propaganda oficial; (3.º) en lo moral, especialmente por la utilización sistemática del odio y la violencia, expresada en la lucha de clases; (4.º) y al interior de la Iglesia, ante su penetración y adhesión por parte de muchos sacerdotes y cristianos que creen aportar humanismo al socialismo y utilizar un supuesto método científico de análisis de la realidad social (CECh, 1974b).
Por último, se afirmará cuáles fueron las estrategias marxistas utilizadas para propagar su doctrina y praxis. Esto en tres niveles, primero el poder económico, aprendiendo esto del capitalismo. Segundo por el control de los medios de comunicación social y, por último, por medio de los grupos multiplicadores especialmente los universitarios, los profesores y los dirigentes obreros y campesinos (CECh, 1974b).
Los obispos concluían con la idea de que donde los socialismos han intentado reemplazar a Dios han terminado convirtiendo al Estado en un nuevo dios omnipotente, que no reconoce otra ley moral que no sea la que ella misma se dicta a sí misma y a los demás, violando derechos fundamentales de las personas, la sociedad y las religiones (CECh, 1974b).
4. Discusión ético-teológico de las Declaraciones de la Conferencia Episcopal
El análisis de los diez documentos escogidos, y que fueron emanados por la CECh y sus autoridades en el contexto del gobierno de Salvador Allende, aluden a su preocupación por los hechos sociales y políticos que afectan al país, su postura frente a la ideología socialista/marxista que se intenta instaurar y a la participación de consagrados en política partidista, aludiendo y censurando a Cristianos por el Socialismo. Permiten, a su vez, otras aristas expuestas a continuación.
4.1 Teologías e implicancias en la práctica religiosa
La relación entre reflexión y praxis es conocida y se discute en todos los ámbitos de estudio, en especial en las humanidades, cuánto de lo que se piensa tiene espacio en la realidad y viceversa, cuánto de lo que se vive puede ser interpretado correctamente. En este caso la reflexión sobre la fe, propio de la teología y sus implicancias éticas o prácticas adquieren relevancia en ambos sentidos, entendiendo que la teología es siempre un momento segundo. En otras palabras, es la reflexión de la experiencia de fe de una comunidad histórica, que vive y comunica su búsqueda y encuentro con Dios en un contexto concreto.
En este contexto, la reflexión teológica proporciona sentido y fundamenta una práctica religiosa particular, validando, justificando o cuestionando una experiencia de fe específica. Durante el período histórico y religioso del gobierno de Salvador Allende, convergieron varias corrientes teológicas en un mismo momento y en un contexto de polarización no solo religiosa, sino también política. Algunas de estas corrientes estaban emergiendo, mientras que otras se encontraban en proceso de consolidación.
Esta diversidad se explica, a su vez, por la multiplicidad de enfoques teológicos que influyen en una misma experiencia religiosa. En el presente caso, estas corrientes tienden a clasificarse en teologías “progresistas” y “conservadoras”. La coexistencia de estas diversas corrientes teológicas durante este período condujo a un profundo debate entre el magisterio católico y varias corrientes teológicas, especialmente con la Teología de la Liberación, la cual sirvió de base teórica para los sacerdotes que se involucraron en actividades políticas partidistas (Winn, 2016).
La irrupción del movimiento Cristianos por el Socialismo al ámbito de la esfera pública, llevó al episcopado chileno a hacer definiciones, valoraciones y juicios a partir de la teología del oficial, expresando así, por una parte, su comunión con el magisterio universal y, por otra, su propia posición frente a esta iniciativa de compromiso cristiano militante.
Más allá de los aciertos y desaciertos tanto del Episcopado chileno como de CpS en cuestión, dicha situación generó una dinámica que tensionó la relación entre teoría y praxis. Las reflexiones basadas en una tradición y teología europeas conservadoras se vieron interpeladas, con lo cual enriquecieron la diversidad de corrientes teológicas emergentes en sus aportes al método teológico, el cual pasó de ser principalmente inductivo-deductivo a incluir también el método dialéctico proveniente del marxismo.
Este cambio ayudó a fomentar un cristianismo comprometido activamente en el ámbito de la esfera política (Berrios y Costadoat, 2009). Esta experiencia cuestionó y enriqueció al Episcopado como magisterio eclesial, ampliando su reflexión y participación política más allá de las motivaciones ideológicas tradicionales, ahora incluyen una vertiente religiosa que las cuestiona y renueva dentro de la sociedad secular
4.2 Religión y Misión Evangelizadora
Toda religión tiene un mandato que cumplir; en el caso de la religión católica, su misión es evangelizar, es decir, anunciar a toda la población de la persona de Jesús y el proyecto del Reino de Dios. Contribuir con la construcción de ese reino y que los discípulos de Cristo sean capaces de dar frutos de caridad en el mundo (Vaticano, 1965). Eso involucra necesariamente un compromiso con la justicia y la promoción humana; no existe una auténtica evangelización sin estos elementos (n.º 30) (Pablo VI, 1975). El compromiso social y transformador del cristianismo, y por lo tanto de la Iglesia, no se puede entender como algo añadido a su acción misionera, sino como un elemento constitutivo.
A pesar de esta intrínseca relación entre promoción humana y compromiso social, los obispos reiteradamente hacen la diferencia entre la misión de la Iglesia y el rol de la ciudadanía laica y consagrada en dicha misión, siendo esto algo paradójico, porque si bien es una diferenciación doctrinal, ética y de estatutos, se corre el riesgo de crear una diferenciación ontológica, es decir, como si fuesen dos realidades distintas; la Iglesia y los cristianos o los consagrados y los laicos. El pensar una Iglesia (solo de consagrados) sin cristianos y cristianos sin Iglesia podría llegar a ser la conclusión de esta sutil diferencia. Lo anterior se constituye en una zona gris o ambigua que impide tener claridad y, por lo tanto, coherencia con el rol político, no solo de la población laica, sino de la jerarquía y consagrados.
4.3 Iglesia actor y rol político
Indudablemente, la Iglesia cumple una función que abarca lo religioso, lo cultural y lo político, y esto la convierte en un actor político singular. Desempeña un papel crucial en la legitimación o deslegitimación de un sistema ideológico y político. En aquel entonces, la Iglesia ejercía una influencia significativa en la opinión pública, otorgándole un poder moral que le permitía “negociar” con el gobierno socialista. A través de sus declaraciones, la Iglesia establecía criterios para evaluar las acciones y políticas gubernamentales según sus propios intereses pastorales y doctrinales. Esta función legitimadora adquiere una importancia especial porque el socialismo buscaba frecuentemente validar sus acciones mediante valores cristianos como la justicia, la igualdad, la solidaridad, la fraternidad y la distribución universal de los bienes (Veit Strassner, 2006).
Por su parte, la dimensión de lo político tiene un componente fundamental que también entra en diálogo y en tensión con las religiones, en este caso con la Iglesia católica. Estos elementos son las ideologías que subyacen al proyecto político, las cuales forman parte del constructo social; es decir, existen, son necesarias y hay que discernirlas. En ese contexto las religiones hacen una contribución de discernimiento a las diversas ideologías propuestas o en tensión. El planteamiento teológico del magisterio católico es contrario a ambas ideologías dominantes (socialismo y capitalismo). Sin embargo, al parecer lo es más con el socialismo marxista:
En este caso, la ideología en cuestión es la socialista, un socialismo activamente ateo... Y constatábamos que el socialismo de inspiración marxista ha conducido hasta ahora, efectivamente, al reemplazo del Dios verdadero por un Estado endiosado… omnipotente que no reconoce otra ley moral que la de sus propias conveniencias políticas y cuyo poder despótico ha pisoteado y ensangrentado la historia de muchos pueblos, violando derechos fundamentales de la persona, de la sociedad y de las iglesias (n.° 36) (CECh, 1971b) .
El magisterio chileno plantea la incompatibilidad entre la fe cristiana y esta propuesta ideológica, así como también condena al liberalismo sin freno, que considera el lucro como motor esencial del progreso económico; la competencia, como la ley suprema de la economía; la propiedad privada de los medios de producción como un derecho absoluto, sin límites ni obligaciones sociales correspondientes. También esa ideología, ha dicho Pablo VI, conduce a la dictadura y genera el imperialismo internacional del dinero. Desde la fe cristiana urge reprobarla y recordar que la economía está al servicio del hombre (VI, 1967).
El planteamiento del magisterio nacional en relación no solo a un gobierno en particular, sino más bien a la ideología marxista/socialista, que se juzga como economicista, materialista, atea y violenta, la cual daña no solo la convivencia nacional sino también el corazón mismo del hombre ha intentado estratégicamente utilizar al cristianismo para alcanzar sus objetivos. Sin embargo, el marxismo y el socialismo adquieren una amplia ambigüedad semántica en las declaraciones del episcopado, pues, si bien ambos son distintos en términos conceptuales, se utilizan en el debate público como sinónimos, con el propósito de desacreditar a Cristianos por el Socialismo y al gobierno de Salvador Allende.
Este fuerte lenguaje utilizado para referirse a la ideología marxista/socialista, y específicamente al Partido Socialista, debe ser examinado y confrontado, al cuestionar cómo se utiliza para hablar de otras ideologías o partidos políticos; por ejemplo, la Democracia Cristiana. Este partido se inspira en la doctrina social y los valores del cristianismo, y cuenta con la militancia de cristianos y cristianas de tendencias conservadoras y liberales.
La relación entre religión y política ha sido históricamente compleja y multifacética. Como se ha observado en las páginas de este artículo, la jerarquía de la Iglesia católica chilena se convirtió en una voz influyente que expresaba preocupaciones y críticas sobre las políticas implementadas por el gobierno del presidente Allende. La jerarquía eclesiástica, en particular, expresó su preocupación no solo por las reformas sociales y económicas del gobierno socialista, sino también por las teologías emergentes que iban en contra de ciertos valores y principios defendidos por la teología oficial del magisterio, la cual se declara anticomunista de la Iglesia.
A través de las declaraciones episcopales, la Iglesia católica articuló su posición y movilizó a una parte significativa de la población chilena que se identificaba con sus ideales y preocupaciones. Esta acción contribuyó a polarizar aún más a la sociedad chilena durante aquel período, exacerbando las tensiones políticas y sociales ya existentes, y a su vez enriquecer el diálogo entre fe y compromiso político. Esto significó tomar posturas y fundamentarlas, tanto por la población cristiana militante como por el propio episcopado nacional.
Con la conmemoración de los 50 años, no hay duda de que la sociedad civil, en particular las instituciones de derechos humanos y las organizaciones eclesiásticas, ha reconocido el papel social y político de la CECh durante el tiempo posterior al golpe de Estado. Sin embargo, sus valoraciones y consideraciones sobre un gobierno socialista democráticamente elegido, particularmente la ideología que lo sustenta y sus prácticas, fueron críticas y categóricas. No obstante, debido a su relación protocolar con el gobierno socialista, también enfrentó a numerosos cuestionamientos dentro de la comunidad eclesial, al considerarla una Iglesia “roja” o partidaria del socialismo.
Por su parte, la jerarquía de la Iglesia rechaza la formación de Cristianos por el Socialismo acusándolo de generar división al interior de la Iglesia (Fernández, 1996). En los hechos, dicho movimiento no se identificaba con la izquierda marxista, especialmente en su vertiente leninista, propia del Partido Comunista de Chile, y de ahí que reivindicaron el aporte original del proceso de construcción del socialismo en Chile (Arrate y Rojas, 2003).
El episcopado chileno, con aciertos y desaciertos, intentó ser atento y conectado a la realidad social del país, lo cual queda evidenciado parcialmente en estos diez documentos descritos brevemente. Es, a su vez, un episcopado que encabeza una Iglesia diversa nutrida de distintas fuentes y experiencias, pero que también mantiene su unidad en la diversidad. No fue un tiempo sencillo ni para Chile ni para la Iglesia, lo que refleja esa interacción entre lo público y lo religioso.
Al interior de la Iglesia había división y posturas antagonistas, en especial por parte de sectores conservadores que buscaban con celo la obtención del poder y eliminación de la ideología socialista, pero lo mismo ocurría en el contexto civil, en que diferentes perspectivas ideológicas tensionaron de buena manera el compromiso social cristiano. Aquí también se observa la tensión entre el cuerpo episcopal y el rol participativo de los laicos. De alguna manera, el laico debía participar dentro de un determinado marco de acción, es decir, bajo la doctrina social de la Iglesia y evitar la seducción marxista.
En suma, se destaca el papel y la responsabilidad política desempeñados por la Iglesia católica, lo cual subraya la necesidad de evaluar de manera crítica y constructiva esta dimensión dentro del contexto de una sociedad en constante evolución, la cual demanda el diálogo y la participación de todos sus actores. Sin embargo, es importante reconocer que la Iglesia católica ha experimentado un cambio significativo en su relevancia como actor político, especialmente en comparación con el período del gobierno de Salvador Allende. La pérdida de influencia política de la Iglesia se evidencia en el contexto de los casos de abusos sexuales que han salido a la luz en las últimas décadas. Estos escándalos han debilitado la credibilidad y autoridad moral de la institución religiosa, al reducir su capacidad para intervenir de manera efectiva en asuntos políticos y sociales.
Amorós, M. (2005). La iglesia que nace del pueblo: Relevancia histórica del Movimiento Cristianos por el Socialismo. En J. Pinto (ed.), Cuando hicimos historia (pp. 107-126). Editorial LOM.
Arrate, J. y Rojas, E. (2003). Memorias de la izquierda chilena. Jorge Vergara Editor.
Berger, P. (1967). The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion. Random House.
Berger, P. (1999). The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics. Eerdmans/Ethics and Public Policy Center.
Berrios, F. y Costadoat, J. (2009). Catolicismo social chileno. Desarrollo, crisis y actualidad. Editorial Universidad Alberto Hurtado.
Bustamante Olguín, F. (2024). Preguntas cruciales sobre la relación compleja entre religión y política. Informe N.º 1.460, Revista Asuntos Públicos.pp. 1-7. https://www.asuntospublicos.cl/ap/preguntas-cruciales-sobre-la-relacion-compleja-entre-religion-y-politica/
Cárcamo, U. (2017). Pisadas en la arena. Miradas a lo alto. Renovación eclesial y radicalización política 1964-1973. En Marcial Sánchez Gaete, Historia de la Iglesia en Chile. Conflictos y esperanzas. remando mar adentro (pp.201-235). Editorial Universitaria.
Cavada, C. O. (1974). Documentos del Episcopado, Chile 1970-1973. Ediciones Mundo.
Conferencia Episcopal de Chile (CECh). (24 de septiembre de 1970). Sobre la Situación del País. Declaración de los Obispos Chilenos. http://www.iglesia.cl/detalle_documento.php?id=846
Conferencia Episcopal de Chile (CECh). (22 de abril de 1971a). El Evangelio Exige Comprometerse en Profundas y Urgentes Renovaciones Sociales. http://www.iglesia.cl/detalle_documento.php?id=993
Conferencia Episcopal de Chile (CECh). (27 de mayo de 1971b). Evangelio, Política y Socialismos. Documento de trabajo, propuesto por los Obispos de Chile. http://www.iglesia.cl/detalle_documento.php?id=994
Conferencia Episcopal de Chile (CECh). (16 de julio de 1973a). La Paz de Chile tiene un Precio. http://www.iglesia.cl/145-la-paz-de-chile-tiene-un-precio.htm
Conferencia Episcopal de Chile (CECh). (13 de septiembre de 1973b). Sobre la Situación del País. http://www.iglesia.cl/147-declaracion-del-comite-permanente-del-episcopado-sobre-la-situacion-del-pais.htm
Conferencia Episcopal de Chile (CECh). (01 de agosto de 1973c). Fe Cristiana y Actuación Política. http://www.iglesia.cl/146-fe-cristiana-y-actuacion-politica-primera-parte.htm
Conferencia Episcopal de Chile (CECh). (01 de enero de 1974a). La Evangelización en Chile durante los últimos 30 años. http://www.iglesia.cl/detalle_documento.php?id=775
Conferencia Episcopal de Chile (CECh). (01 de enero de 1974b). La Iglesia y la Experiencia Chilena hacia el Socialismo. http://www.iglesia.cl/detalle_documento.php?id=776
Conferencia Episcopal de Chile (CECh). (17 de septiembre de 1974). Carta de aclaración, del Secretario General al Director de “El Mercurio” de Valparaíso. http://www.iglesia.cl/158-carta-de-aclaracion-del-secretario-general-al-director-de-el-mercurio-de-valparaiso.htm
Conferencia Episcopal de Chile (CECh). (05 de septiembre de 1975). Evangelio y Paz. http://www.iglesia.cl/165-evangelio-y-paz.htm
Comité Permanente del Episcopado. (05 de septiembre de 1975). Documento de Trabajo, Evangelio y Paz. http://www.iglesia.cl/breves_new/archivos/documentos_sini/165.pdf
Concha Oviedo, H. (1997). La Iglesia joven y la “toma” de la catedral de Santiago: 11 de agosto de 1968. Revista de Historia, Universidad de Concepción, 1(7), 137-148.
Fernández, D. (1996). La Iglesia que resistió a Pinochet. IEPALA.
Obispos de la Provincia Eclesiástica de Santiago. (01 de junio de 1973). Solo con el Amor se es Capaz de Construir un País. http://www.iglesia.cl/144-solo-con-amor-se-es-capaz-de-construir-un-pais.htm
Pablo VI, P. (14 de mayo de 1971). Pablo VI, Carta Apostólica Octogesima Adveniens. http://www.vatican.va/content/paul-vi/es/apost_letters/documents/hf_p-vi_apl_19710514_octogesima-adveniens.html
Pablo VI. (8 de diciembre de 1975). Evangelii Nuntiandi. https://www.vatican.va/content/paul-vi/es/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
Pablo VI. (26 de marzo de 1967). Populorum Progressio. https://www.vatican.va/content/paul-vi/es/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum.html
Pardinas, F. (1989). Metodología y técnicas de investigación en Ciencias Sociales. Editorial Siglo XXI.
Ramminger, M. (2019). Éramos iglesia... en medio del pueblo. el legafo de los Cristianos por el Socialismo en Chile 1973-1971. LOM Ediciones.
Santos José, M. (04 de septiembre de 1970). Chile Exige el Advenimiento de una Sociedad más Justa. http://www.iglesia.cl/detalle_documento.php?id=845
Silva Henríquez, R. (20 de julio de 1970). Iglesia, Sacerdocio y Política. http://www.iglesia.cl/detalle_documento.php?id=848
Valenzuela, A. (1988). El quiebre de la democracia en Chile. FLACSO.
Vaticano. (1985). Gaudium et Spes. Concilio Vaticano II. Biblioteca de Autores Cristianos.
Vaticano. (28 de octubre de 1965). Decreto Optatam Totius.
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651028_optatam-totius_sp.html
Veit Strassner, M. (2006). La Iglesia chilena desde 1973 a 1993: De buenos samaritanos, antiguos contrayentes y nuevos aliados. Un análisis politológico. Teología y Vida, 47(1), 76-94.
Winn, P. (2016). La revolución chilena. LOM Ediciones.
Biografía de las personas autoras
Fabián Bustamante Olguín es doctor en Sociología por la Universidad Alberto Hurtado de Chile, así como magíster en Historia por la Universidad de Santiago y licenciado en Historia por la Universidad Diego Portales, ambas en Chile. Es académico del Instituto de Ciencias Religiosas y Filosofía de la Universidad Católica del Norte de Chile. Sus líneas de investigación son la sociología histórica, las derechas chilenas, catolicismo y política, e historia de Chile.
Alejandro Cerda Sanhueza es máster en Doctrina Social de la Iglesia por la Universidad Pontificia de Salamanca en España, también es magíster en Ética Social y Desarrollo Humano por la Universidad Alberto Hurtado en Chile, y licenciado en Ciencias Religiosas por la Universidad Católica del Norte, también en Chile, donde se desempeña como académico del Instituto de Ciencias Religiosas y Filosofía y director del Departamento de Teología. Sus líneas de investigación son: el compromiso social-cristiano en Chile y América Latina, así como el pensamiento social-cristiano.
1 Comité Permanente del Episcopado, Documento de Trabajo, Evangelio y Paz, Santiago, 5 de septiembre de 1975, Apartado III. Obstáculos para la Paz.
2 Las cinco partes del documento son: I, Los Cristianos y la Historia; II El Desafío del Momento Presente; III, Los Cristianos y el Socialismo; IV Los Criterios para la Opción; V La Tarea Común: Luchar por los valores cristianos.
3 Episodio de sublevación militar de alta intensidad que ocurrió en junio de 1973, cuando el coronel Roberto Souper encabezó una columna de tanques y militares del Regimiento Blindado n.º 2. Estos recorrieron el centro de Santiago en dirección al palacio presidencial, La Moneda, disparando sus metralletas contra él, lo que resultó en cinco muertos. La sublevación fue sofocada gracias a un enfrentamiento con unidades leales del Ejército y a la decidida acción del general Carlos Prats.
4 El obispo Bernardino Piñera, en la presentación del libro Documentos del Episcopado Chile 1974-1980, señala la importancia de este documento que fue trabajado en el curso de los años 1972 y 1973 y que no pudo ser publicado en septiembre, por los acontecimientos del golpe militar, aun así, se insistió en su publicación en abril de 1974.
5 El Documento cuenta de IV partes: I Introducción; II El Grupo Cristianos por el Socialismo; III Otros Grupos Cristianos; IV Reflexiones Finales.
Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión
Universidad Nacional, Campus Omar Dengo
Apartado postal: 86-3000. Heredia, Costa Rica
Teléfono: (506) 2562-4242
Correo electrónico: revistasiwo@una.ac.cr